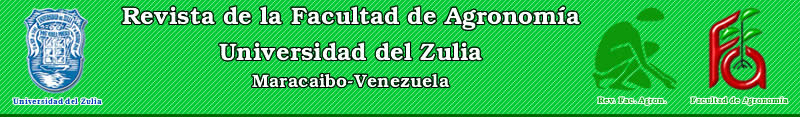
Rev. Fac. Agron. (LUZ). 1997, 14: 399-415
Diagnóstico y análisis de la producción de tomate (Lycopersicon
esculentum Miller), en la zona de Carrasquero, Estado Zulia, Venezuela.1
Diagnosys and analysis of tomato (Lycopersicon esculentum Miller) crop production at Carrasquero zone, Zulia state, Venezuela.
Recibido el 30-03-1995l Aceptado el 29-11-1996
1. Proyecto N° 0897-94. Financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico (Condes).
2. Departamento de Ingeniería Agrícola, Facultad de Agronomía, La Universidad del
Zulia. Apartado 15205. Maracaibo, ZU 4005, Venezuela.
3. Departamento de Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Agronomía, La Universidad
del Zulia.
4. Departamento de Suelos, Facultad de Agronomía, La Universidad del Zulia.
Robert Alvarez2 , José Pulgar2 , Fátima Urdaneta3 y Douglas Mata4
Resumen
Abstract
Key words: Licopersicon esculentum, efficiency, inventory, mechanical labour
Introducción
El tomate se presenta como un cultivo potencial para la explotación en nuestro país, ya que en gran parte de nuestro territorio existen condiciones agroecológicas óptimas para el desarrollo de este cultivo.
El Estado Zulia, y específicamente el Municipio Páez (Carrasquero), ocupa un lugar importante en la producción nacional de tomate, debido a que solamente en esta zona se produjeron 11.469 toneladas durante el año 1992 para el consumo fresco y para la industria; por otro lado, se debe tomar en cuenta que esta zona ha presentado un crecimiento sostenido de la producción, a través del tiempo, pero en los dos últimos años ha decrecido significativamente la superficie dedicada a este cultivo, ya que para el año 1992 se cosecharon 460 hectáreas, mientras que para el año 1994 se cosecharon menos de 250 hectáreas; esto debido a problemas en la comercialización del producto (contrato con industrias), y a la falta de unión entre los productores hortícolas de esta zona (9).
Por otro lado, se puede destacar que en la zona de Carrasquero, al igual que en el resto del País, el tomate es cultivado con muchas labores manuales, dejando sólo algunas labores como la preparación de suelos, que incluye las labores de aradura, rastreo, surcado y aporque, para ser realizadas mecánicamente.
En virtud de la necesidad de información en relación al proceso productivo del tomate en la zona y justificado en la importancia económica que el cultivo representa, se realiza esta investigación con los siguientes propósitos:
1. Realizar un inventario de las fincas dedicadas a la producción de tomate en la zona de Carrasquero, durante el ciclo de producción 1994-1995. Identificando las prácticas de manejo utilizadas en el proceso y recopilando información general de las mismas.
2. Evaluar la eficiencia de las labores mecanizadas en el mencionado cultivo.
Materiales y métodos
La investigación se llevó a cabo en la zona de Carrasquero en el Estado Zulia. Esta región se caracteriza por presentar una zona de vida del tipo «Bosque Seco Tropical», con una precipitación promedio anual de 450 mm, una altitud que va desde los 0 msnm hasta 100 msnm, una temperatura promedio de 27 ºC, una evaporación promedio anual de 1500 mm; los suelos son de origen aluvial, encontrándose suelos de gran diversidad, sin embargo las unidades de producción consideradas en el estudio presentan suelos muy similares en cuanto a fertilidad y condiciones físicas, caracterizados por ser francos y ligeramente salinos.
Metodología para la recolección de datos. Se utilizó el método de la encuesta y el cuestionario, como instrumento para realizar un diagnóstico de las unidades de producción dedicadas al cultivo de tomate en la zona de Carrasquero, considerándose un total de 17 unidades de producción que se dedicaron a dicha producción durante el periodo 1994-1995, a pesar que el número total de unidades de producción que tradicionalmente se habían dedicado a este cultivo en la zona de Carrasquero sobrepasaba los 40, según datos aportados por la asociación de agricultores de Mara y Páez (Agromapa).
Este registro permitió determinar el porcentaje de la superficie de las fincas que dedican los productores a la producción de hortalizas y específicamente, a la producción de tomate.
La primera etapa de diagnóstico fue necesario realizarla, ya que mediante la misma se obtuvo la información para la selección de las unidades de producción donde se realizaría la segunda etapa de determinación de la eficiencia en las labores mecanizadas que se realizan para la producción de este cultivo, identificándose para ello sólo cinco unidades de producción debido a la complejidad que representa la toma de información, al distanciamiento y la mala vialidad entre ellas y al corto período de tiempo que se puede dedicar a la producción de este cultivo en la zona, por razones climáticas (6, 10, 11). Para tal fin, se tomaron varios parámetros de selección, como fueron: distribución geográfica de las unidades de producción en la zona, la superficie dedicada al cultivo, y la colaboración prestada por el propietario.
Etapas de recolección de información.
Inventario de Fincas. El cuestionario utilizado como instrumento para recabar la información fue elaborado de tal manera que pudiera comprender los aspectos más importantes relacionados con la producción de tomate en la zona de Carrasquero. Para ello se definieron 24 variables de estudio, las cuales son señaladas a continuación:
Edad del productor. Se tomó la edad exacta del productor.
Años como horticultor. Se anotó la cantidad de años de experiencia que posee el productor dentro del rubro de hortícola y específicamente dentro de la producción de Tomate.
Grado de instrucción. Se estructuraron cuatro categorías: primaria, secundaria, superior y sin ningún grado de instrucción (analfabetos).
Tenencia de la tierra. Se establecieron cuatro tipos: propias, arrendadas, ocupadas y otras.
Superficie de la unidad de producción. Se anotó la superficie total en hectáreas, que posee la unidad de producción.
Superficie utilizada en hortalizas. Hace referencia a la superficie que el productor dedica a la producción hortícola.
Asistencia técnica. Indica la cantidad de productores que reciben asistencia técnica, y los organismos encargados de prestarla.
Comunicaciones agrícolas. Señala los productores que reciben o no, comunicaciones agrícolas, y los organismos encargados.
Fuente de agua. Esta variable estudia el tipo de a la fuente de agua que utilizan los productores para el riego de los cultivos hortícolas. Ya sean pozos, ríos, u otras fuentes.
Canales de riego. Con esta variable se trata de determinar la cantidad de productores que poseen una estructura de riego (construcción de canales) en las plantaciones hortícolas.
Tipo de riego en semilleros. Indica el tipo de riego que utilizan para regar los semilleros; ya sea con regadera, manguera o por inundación.
Tipo de riego en el campo. Señala el tipo de riego que utilizan para regar el tomate en el campo; ya sea por surcos, aspersión u otro método de riego.
Frecuencia de riego. Para esta variable se usaron 3 categorías; una frecuencia de riego de menos de 4 días, entre 4 y 6 días y mayor de 6 días.
Tipo de siembra. En esta variable se analizaron dos tipos de siembras, hileras sencillas o hileras dobles.
Tipo de cosecha. Esta variable indica al número de productores que realizan las cosechas manual o mecáni-camente.
Análisis de suelo. Esta variable, señala la realización o no de análisis de suelos, en las unidades de producción.
Levantamiento agrológico. Con esta variable se conoció la cantidad de productores que han realizado un levantamiento de suelo a sus unidades de producción.
Clasificación de tomate. En esta variable se anota, la cantidad de productores que clasifican el tomate cosechado.
Comercialización del tomate. Esta variable hizo referencia a los canales de comercialización que utilizan los productores de tomate en esta zona, destacando la industria, la asociación, los intermediarios o el canal directo para el consumo fresco.
Pases de arado. A través de esta variable se determinó el número promedio de pases de arado que utilizan normalmente, para la producción de tomate en la zona.
Pases de rastra. A través de esta variable se estudió el número promedio de pases de rastra que utilizan normalmente, para la producción de tomate en la zona.
Pases de niveladora. A través de esta variable se calculó el número promedio de pases de niveladora que utilizan normalmente para la producción de tomate en la zona.
Pases de surcadora. Por medio de esta variable se conoció el número de pases de surcadora que realizan normalmente los productores para construir los surcos y conformarlos a lo largo del ciclo del cultivo.
Pases de cultivadora. Por medio de esta se determinó el número de pases de cultivadora realizados normalmente los productores para aporcar el cultivo a todo lo largo de su ciclo.
Eficiencia de las labores mecanizadas. Para esta fase de la investigación se procedió a seguir la metodología indicada por Tinedo (1961) y utilizada por Casanova y Díaz (1986) donde se llevaron registros de todas las actividades relacionadas con las labores agrícolas en estudio (mecanizadas) mediante el uso de cronómetro y planillas de campos. Esta metodología consiste en determinar primero la velocidad de trabajo (V), definiendo una distancia, posteriormente con esta velocidad y con el ancho del implemento (A) se determina la capacidad de trabajo teórica del mismo, luego se determina la eficiencia de la labor tomando el tiempo total empleado menos el tiempo de interrupción, entre el mismo tiempo total, para luego determinar la capacidad efectiva según las siguientes ecuaciones:
Capacidad de trabajo teórico (C.T.T):
C.T.T. (ha/hora) = A x V
10
Eficiencia:
Ef (%) = Ttot - Tint
Ttot
donde:
Ttot: Tiempo total.
Tint: Tiempo de interrupciones.
Capacidad de trabajo efectiva (C.T.E): C.T.E (ha/hora) = C.T.T x Ef
El seguimiento y evaluación de las labores mecanizadas, se realizó en las cinco fincas seleccionadas, para el estudio de la eficiencia de las labores mecanizadas se definieron 8 variables de estudio: aradura, rastreo, nivelación, surcado, aporque, edad de operador, nacionalidad del operador, potencia del tractor.
Para las variables aradura, rastreo, nivelación, surcado y aporque, se calculó la eficiencia con la cual se realizó cada una de ellas; conjuntamente con la determinación de la velocidad de operación y la capacidad de trabajo; para posteriormente hacer comparaciones entre las fincas y con fincas de la zona central del País (2).
Metodología de análisis. La información obtenida fue analizada mediante la utilización del paquete estadístico Stadistical Analysis System (SAS), a través del procedimiento de frecuencia de variables (PROC FREC), para el caso de la información obtenida en el inventario de fincas.
Para el caso de la determinación de eficiencia en 5 fincas de la zona de Carrasquero, se realizó un análisis descriptivo de los resultados obtenidos. Por otro lado se realizó un análisis comparativo de la relación existente entre las variables de eficiencia obtenidas en las labores, y las variables edad, nacionalidad del operador y potencia del tractor.
Resultados y discusión
Edad, experiencia y grado de instrucción del productor. El análisis de medias y frecuencia, realizado a las variables utilizadas en el inventario de fincas, indica que el promedio de edad de los productores esta entre 43 y 44 años de edad, con una desviación standard de ± 11. En lo que respecta a la experiencia como horticultores, un 47.1 % de los productores tienen menos de 5 años, un 23.5 % tiene entre 6 y 10 años de experiencia y un 29.4 % tiene mas de 10 años de experiencia (cuadro 1). Esto indica que la zona se caracteriza por presentar productores jóvenes y con una experiencia considerable en el campo hortícola, por tanto se muestra como una zona de alto potencial para la expansión y el desarrollo del cultivo de tomate, necesario para una buena planificación.
Por otro lado, el análisis tambien mostró que el 64.7 % de los productores presentan un grado de instrucción primaria, un 23.5 % secundaria y un 11.8 % educación universitaria. Lo que significa que los productores en su totalidad saben por lo menos los principios básicos de la educación, a pesar que el mayor porcentaje de ellos solo alcanzaron una educación primaria.
Tenencia de la tierra. El 64.7 % de las fincas encuestadas son propias, un 5.9 % son arrendadas y un 29.4 % son tierras ocupadas (cuadro 2). De este análisis se puede determinar que la mayoría de los productores son los propietarios de la unidad de producción, lo que nos lleva a corroborar aún más el hecho de que esta zona sigue presentándose como una zona con alto potencial para el desarrollo de este cultivo.
Cuadro 1. Clasificación de productores segun la experiencia
| Rango | Número de Productores | Porcentaje | Media (años) |
| < 5 años | 8 | 47.10 | |
| 6 a 10 años | 4 | 23.50 | 9 |
| > 10 años | 5 | 29.40 | |
| Total | 17 | 100.00 |
Cuadro 2. Distribución de la tenencia de la tierra
| Categoría | Número de fincas | Porcentaje |
| Propia | 11 | 64.70 |
| Arrendada | 1 | 5.90 |
| Ocupada | 5 | 29.40 |
| Total | 17 | 100.00 |
Superficie utilizada en hortalizas. La superficie que poseen estas fincas es en promedio de 98.53 ha, ubicándose la de mayor superficie en 400 ha y la de más baja superficie en 10 ha, presentándose una desviación Standard muy alta (± 117.45); de esta superficie ellos utilizan también en un 49.06 % para la producción hortícola, con una desviación standard de ± 33.33. Esto significa que para el ciclo 1993-94, las 17 unidades de producción encuestadas en la zona de Carrasquero sembraron 821.74 ha de tomate, en una superficie total de 1675 ha que ellas representa.
Asistencia técnicas y comunicaciones agrícolas. El análisis muestra que un 58.8 % de las unidades de producción reciben asistencia técnica, la cual en un 30 % se hace a través del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), 30 % por una empresa de producción de fertilizantes (PALMAVEN), 20 % a través del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) y el restante 20 % es contratada en forma particular; es de hacer notar que esta asistencia técnica es en un 20 % permanente (contratada), en un 30 % temporal (realizada por el FONAIAP), y en un 50 % es ocasional (cuadro 3).
El 88.2 % de los productores utilizan las comunicaciones agrícolas para recibir información técnica, haciendo notar que dichas comunicaciones en un 100 % son recibidas a través de las casas comerciales. Esto puede traer como consecuencia que estos productores se encuentren propensos al uso excesivo de biocidas.
Es necesario resaltar la importancia que tienen estas dos variables (la asistencia técnica y las comunicaciones agrícolas), en la producción de tomate y de hortalizas en general, ya que las mismas influyen directamente sobre el manejo de las unidades de producción en la zona de Carrasquero del estado Zulia, donde se encuentran muchos productores, que a pesar de ser jóvenes y con relativa poca experiencia en la producción hortícola obtienen unos rendimientos bastantes buenos en tomate donde éste se ubica sobre los 30.000 kg/ha, valor muy superior al promedio nacional, el cual es de 25.000 kg/ha (9).
Cuadro 3. Tipo de asistencia técnica
| Fuente | Número de Fincas | Porcentaje | Frecuencias |
| FONAIAP | 3 | 30.00 | Temporal |
| PALMAVEN | 3 | 30.00 | Ocasional |
| MAC | 2 | 20.00 | Ocasional |
| Contratada | 2 | 20.00 | Permanente |
| Total | 10 | 100.00 |
Fuentes de agua. El 100 % de los productores de la zona de Carrasquero utilizan como fuente de agua el río, conformándose 3 grupos dentro éstos; un primer grupo en la zona norte de Carrasquero que utilizan el río Guasare (Guasare Medio), un segundo grupo (el más grande) en la zona central que utiliza el río Limón, y un tercer grupo en la zona sur que utiliza el caño San Miguel (derivación del río Limón) como fuente de agua.
Canales de riego. El 100 % de los productores contestó positivamente a la construcción de canales de riego, ya que esto está directamente relacionado con la fuente de agua (río), y el tipo de riego utilizado (surcos).
Pero cabe destacar que estos canales son construidos de tierra y algunos parcialmente (en la cabecera) de concreto, lo que conlleva a deducir que existen grandes pérdidas de caudales por este concepto.
Tipo de riego en semilleros. El 41.2 % de los productores utilizan regaderas para aplicar el agua a los semilleros, mientras que el 53 % utilizan mangueras y un 5.8 % riega los semilleros por inundación (cuadro 4). Estos resultados reflejan que a pesar de observarse más efectivo el riego con la regadera, las mangueras son más eficientes ya que se ahorra el trabajo de llenado de las regaderas, y por otro lado la mayoría de los productores que riegan sus semilleros con mangueras han adquirido un dispositivo que se coloca en el extremo de las mismas, el cual crea el mismo efecto de las regaderas; sin embargo existen grupos mas reducidos de productores que influenciados por la escasez de la mano de obra y tratando aparentemente de disminuir costos, riegan los semilleros por inundación, haciendo una sola aplicación de dicho riego durante la fase de semillero.
Tipo de riego en campo. De acuerdo al análisis de frecuencia el 100 % de los productores de la zona utilizan el método de riego por surcos para la producción hortícola, resultado que podría deberse principalmente a los costos que ocasiona la puesta en práctica de otros sistemas de riego más eficientes, al volumen de agua disponible de la fuente principal de la zona, así como a la tradición del productor de regar de esta forma, y a las condiciones y tipo de suelo que favorecen este método de riego.
Cuadro 4. Clasificación del riego en semilleros.
| Tipo | Número de Fincas | Porcentaje |
| Regadera | 7 | 41.20 |
| Manguera | 9 | 53.00 |
| Inundación | 1 | 5.80 |
| Total | 17 | 100.00 |
Frecuencia de riego. Los resultados indican que el 23.5 % de los productores utilizan una frecuencia de riego inferior a los cuatro días, un 64.7 % utilizan una frecuencia entre 4 y 6 días, y un 11.8 % una superior a los 6 días. Estos resultados muestran que la mayor parte de los productores se inclinan por regar el cultivo de tomate en el campo, con una frecuencia de riego entre 4 y 6 días, debido a que la mayoría se ha dado cuenta que utilizando esta frecuencia, manejando bien las necesidades hídricas del cultivo en esta zona, se ha logrado muy buenos resultados. La variable frecuencia de riego no se mantiene fija en el trancurso del proceso, ya que el cultivo del tomate, tiene diferentes requerimientos hídricos a lo largo de su ciclo, presentando tres fases; una en semillero donde se aplica riego todos los días (a excepción de los regados por inundación), una segunda fase es en la etapa de crecimiento y desarrollo del cultivo, la cual llega hasta la floración y fructificación del cultivo, y una última fase que se da cuando comienza la cosecha; encontrándose que en esta misma secuencia va disminuyendo progresivamente la frecuencia de riego hasta que en la fase final prácticamente no se aplica riego al cultivo (6, 8, 9).
Tipo de siembra. El 94.1 % de los productores utilizan la siembra en dobles hileras (dos hileras por surco de riego) para el cultivo de tomate en la zona de Carrasquero, quedando un 5.9 % que realizan la siembra en hileras sencillas (una hilera por surco de riego). Determinándose para el primer caso que la distancia entre hileras era de un metro y entre dobles hileras de 1.80 metros en promedio, mientras que para la siembra en hileras sencillas, estas quedaban distanciadas a 1.50 metros en promedio; para este caso la separación entre plantas dentro de la hilera de siembra es menor, para tratar de mantener la misma densidad de siembra recomendada para este cultivo (alrededor de 25.000 plantas/ha) (6).
Tipo de cosecha y clasificación del tomate. El análisis de frecuencia mostró que el 100% de los productores realiza la cosecha en forma manual; encontrándose que el 76.5 % de éstos clasifican el tomate cosechado, estos porcentajes reflejan en primera instancia que existe suficiente mano de obra en la zona para realizar estas dos labores, aunque es importante destacar deficiencias en estas labores, por el hecho de no contar con personal «calificado» (cuadro 5). Por otro lado, el alto porcentaje de unidades de producción donde se clasifica el tomate, hace suponer que este se comercializa no sólo hacia la industria, sino también para el consumo fresco, como en efecto se corrobora en el análisis de esa variable (comercialización del tomate).
Análisis de suelo. Los datos analizados para esta variable, reflejan que sólo el 35.3 % de los productores utilizan la práctica de análisis de suelo, para la zona que van a dedicar a la producción hortícola; esto se supone que se deba a que en la zona no existen suficientes vínculos entre los organismos encargados de realizar este tipo de análisis, y los productores, así como con otros organismos que resalten la importancia que tiene la realización de los análisis de suelos; lo que ocasiona que los productores no vean la necesidad de los mismos, aplicando una dosis de fertilizante, según sea la recomendación de las casas comerciales o utilizando criterios propios.
Cuadro 5. Realización del proceso de clasificación del tomate en Carrasquero
| Categoría | Número de Fincas | Porcentaje |
| Clasifica | 10 | 58.80 |
| No Clasifica | 7 | 41.20 |
| Total | 17 | 100.00 |
Levantamientos Agrológicos. En esta variable es importante destacar que cuando se realizó el análisis, éste arrojó como resultado que el 100 % de los productores no realizan levantamientos de suelos a su unidad de producción, limitándose a manejar sus suelos de acuerdo a los criterios que ellos piensan son los más importantes; tal es el caso de visualizar las características topográficas y texturales que poseen sus suelos, dejando escapar características muy importantes, como los horizontes subsuperficiales que presentan dichos suelos o factores muy limitativos en la zona como por ejemplo el contenido de sales de los mismos (10, 11). Estos productores no utilizan una información muy valiosa como lo son los Estudios semidetallados de los suelos de la cuenca del río Limón, elaborados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales No Renovables (MARNR) y la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), los cuales sirvieron como marco bibliográfico para caracterizar los suelos donde se realizó esta investigación (cuadro 6).
Por otro lado, en las cinco fincas donde se realizó la evaluación de las labores mecanizadas, no se presentaron diferencias importantes en cuanto a las propiedades físicas de los suelos, reflejándose en la clasificación taxonómica de los mismos.
Comercialización del tomate. Según el análisis de frecuencia, se pudo determinar que el 11.8 % de los productores comercializa todo el tomate cosechado directamente a la industria, mediante una contratación previa, el 17.6 % lo hace a través de intermediarios, el 17.6 % lo llevan directamente al mercado, para consumo fresco, el 5.8 % logra la comercialización de su tomate, a través de su asociación, y un 47.2 % utiliza más de una de estas vías para realizar dicha comercialización, destacando la vía de la industria donde un 58.8 % de los productores coloca por lo menos parte de su cosecha (figura 1). Estos resultados indican que el propósito principal de los productores de tomate de esta zona, es producir este tomate para consumo industrial ya que el 100 % de los productores utilizan la variedad Río Grande que es de uso industrial (tomate no empalado), sin embargo destinan el 75 % de la producción al consumo fresco debido a que el precio ofertado por la industria es menor y a la falta de cumplimiento del contrato por parte de esta, lo que ha ocasionado retraso en los pagos.
Cuadro 6. Caracterización de los suelos de la zona de estudio (10).
| Fincas: El Carnaval, El Venado y El Guayabal | |
| Número del Perfil: | 6 |
| Designación Cartográfica: | L.l.nl.6. |
| Clasificación Taxonómica: | Fluventic Ustropepts,Francosa fina, fase ligeramente salina |
| Material Original: | Sedimentos aportados por el Río Guasare Q1 |
| Provincia Fisiográfica: | Depresión del Lago de Maracaibo |
| Región Natural: | Región Norte. |
| Tipo de Paisaje: | Planicie Aluvial. |
| Tipo de Relieve: | Llanura de desborde. |
| Forma de Terreno: | Napa de Limos de Desbordamiento |
| Fincas: La Fabiola y Escuela Granja El Playón (11) | |
| Número del Perfil: | 7 |
| Designación Cartográfica: | L.nl.2.ls. |
| Clasificación Taxonómica: | Ustollic.Camborthids, Francosa fina, lisohiper- térmica, ligeramente salina. |
| Localización: | Sector El Derrote. |
| Clase de Drenaje: | Bien drenado. |
| Material Original: | Sedimentos aportados por el Río Limón. |
| Provincia Fisiográfica | Depresión del Lago de Maracaibo. |
| Región Natural: | Región Norte. |
| Tipo de Paisaje: | Planicie Aluvial. |
| Tipo de Relieve: | Llanura de desborde. |
| Forma de Terreno | Napa de Limos de Desbordamiento |
Variables de mecanización de los suelos. Es importante señalar que el inventario de la maquinaria en la zona arrojó como resultado que ésta en su totalidad, ya ha cumplido con su vida útil, a pesar de estar en buenas condiciones de funcionamiento; encontrándose en igual condición los implementos y equipos (Asperjadoras, bombas de riego, arados, rastras, etc.), utilizados para la producción de tomate. A continuación, se hará una descripción de cómo se realizan las labores mecanizadas para la producción de este rubro en la zona de Carrasquero.
Figura 1. Canales de comercialización de tomate, en la zona de Carrasquero.
Pases de arado. El análisis de frecuencia determinó que el 82.4 % de los productores realiza la labor de aradura para preparar los suelos en la producción hortícola, para la zona de Carrasquero; este análisis permitió dar a conocer que el 71.4 % de los productores que utilizan esta práctica, la realizan mediante un sólo pase de arado y el 28.6 % la realizan con dos pases de arado. Por otro lado se pudo conocer que el 100 % de los productores utilizan el arado de disco para realizar dicha labor.
Pases de rastra. A través del análisis de frecuencia se pudo determinar que el 100 % de los productores realizan la práctica de rastreo para preparar la tierra en la producción de tomate, sin embargo, se pudo conocer que solo el 5.9 % de ellos utilizan tres (3) pases de rastra, el 23.6 % cuatro (4) pases, un 47 % cinco (5) pases, un 17.6 % seis (6) pases y un 5.9 % hasta siete (7) pases de rastra; lo que demuestra que el número de pases utilizado más frecuentemente es de cinco (5).
Por otro lado, el 100 % de los productores realizan esta práctica utilizando una rastra de discos liviana (desterronadora) de no más de dos (2) metros de ancho, esto debido a lo limitado de la superficie que dedican a la producción hortícola, así como a la característica de los suelos (Francos en su mayoría).
Pases de niveladora. Un 5.8 % de los productores realiza la práctica de nivelación de los suelos para la siembra de hortalizas en la zona de Carrasquero, destacándose que esta práctica la realiza mediante dos pases cruzados y luego un pase uniforme en el sentido de la pendiente, para totalizar tres (3) pases. La explicación de este porcentaje tan bajo, se la atribuimos al hecho de encontrarse en una zona bastante plana, donde la pendiente en gran parte de los suelos no excede del 5 %.
Pases de surcadora. El 100 % de los productores realizan la práctica de surcado para acondicionar el terreno en la producción de tomate para esta zona, debido a que los surcos construidos son utilizados para el riego de este cultivo. Por otro lado, se pudo conocer que el 100 % de los productores realizan un sólo pase de surcadora ó charruga, ya que posteriormente realizan la rectificación y conformación de los surcos de forma manual.
Pases de cultivadora. La práctica de aporque la realizan el 100 % de los productores de la zona de Carrasquero, mediante el uso de cultivadores, aunque es de hacer notar que el 76.5% realizan seis (6) pases del cultivador a todo lo largo del ciclo del cultivo, 17.6% utilizan cuatro (4) pases, y apenas un 5.9% sólo utiliza un (1) pase de cultivador. Esta gran variabilidad encontrada en el número de pases de la cultivadora, se debe principalmente a que el implemento utilizado (cultivador), es alquilado en muchos casos, disminuyendo así el número de pases del mismo para disminuir el costo por este concepto; y por otro lado, al tener la unidad de producción una buena cantidad de mano de obra disponible, entonces el productor prefiere realizar esta práctica en forma manual, ya que este recurso es más barato en esta zona que en otras regiones del país.
Eficiencias en labores mecanizadas
Eficiencia en la labor de aradura. El análisis de esta variable muestra, que la labor de aradura se realizó con una eficiencia del 75 %, con una velocidad de operación de 4.325 km/h, determinándose una capacidad de trabajo de 0.519 ha/h; utilizando un arado de discos de un (1) metro de ancho. Es de hacer notar, que esta labor sólo fue realizada por una de las cinco unidades de producción tomadas para realizar esta parte de la investigación (Granja La Fabiola).
Al comparar este valor de eficiencia con los valores conseguidos por Casanova y Díaz (2) en la zona central del País (78 y 82.1 %), podemos destacar que es inferior, aunque la velocidad de operación fue superior (3.68 y 4.1 km/h en la zona central) (cuadro 7).
Eficiencia en la labor de rastreo. Al realizar el análisis de esta variable, se determinó que el máximo valor de eficiencia conseguido fue de 86.45 %, en la Granja El Playón, y el menor de 78.6 % en El Guayabal, ubicándose en segundo lugar la Finca El Carnaval con 85,36 % de eficiencia, luego El Venado con 83.24 %, y posteriormente con 82.24 % La Fabiola.
El valor de eficiencia promedio para realizar la labor de rastreo en la zona de Carrasquero fue de 83,18 %, con una velocidad de operación de 6.57 km/h y una capacidad de trabajo efectiva promedio de 1.297 ha/h.
Al comparar el valor promedio de eficiencia para esta labor en la zona, con respecto a la zona central, se puede notar que éste es inferior al máximo encontrado en aquella zona (100 %), pero muy superior al valor más bajo conseguido allá (68.9 %) (cuadro 7). Aunque es de hacer notar, en la zona central se obtuvo un 100 % de eficiencia, en un tiempo de evaluación que para juicio de los realizadores de dicha evaluación, no fue muy representativo como para producirse interrupciones (2).
Cuadro 7. Comparación de la eficiencia en las labores mecanizadas.
| Labor | Zona | Eficiencia (%) | Velocidad (K.P.H) | Capacidad de Trabajo (ha/hora) |
| Carrasquero | 75 | 4.325 | 0.519 | |
| Aradura | ||||
| Centro-País1 | 78 - 82.1 | 3.68 - 4.1 | 0.42 - 0.44 | |
| Carrasquero | 83.18 | 6.570 | 1.297 | |
| Rastreo | ||||
| Centro-País1 | 68.9-100.0 | 5.1 - 9.5 | 0.95 - 2.81 | |
| Carrasquero | 79.82 | 7.754 | 1.507 | |
| Nivelación | ||||
| Centro-País1 | 84.60 | 7.330 | 2.320 | |
| Carrasquero | 83.22 | 6.410 | 1.281 | |
| Surcado | ||||
| Centro-País1 | 50.2-80.3 | 7.140 | 0.62 - 1.45 | |
| Carrasquero | 83.56 | 5.960 | 1.154 | |
| Aporque | ||||
| Centro-País1 | 56.0-76.8 | 5.0 - 5.2 | 0.61 - 0.72 | |
1. Casanova y Díaz, 1.986
Eficiencia en la labor de nivelación. En el análisis de esta variable, se encuentra que la eficiencia de la labor de nivelación estuvo ubicada en un valor del 79.32 %, con una velocidad de trabajo de 7.754 km/h y una capacidad de trabajo efectiva de 1.507 ha/h. Esta labor, al igual que la de aradura, sólo se realizó en una de las cinco unidades de producción utilizadas para el desarrollo de esta segunda parte de la investigación (El Carnaval).
Para realizar esta práctica mecanizada, se utilizó una niveladora de tiro de dos (2) metros de ancho tipo Land-Plane.
Comparando este valor de eficiencia con el conseguido por Casanova y Díaz (1987), en la zona central, se puede observar que es inferior, ya que en aquella zona fue de 84.6 % con una velocidad de trabajo de 7.33 km/h, un ancho de trabajo de 3.74 metros y una capacidad efectiva de 2.32 ha/h (cuadro 7).
Eficiencia en la labor de surcado. Al realizar el análisis de esta variable, se determinó el máximo valor de eficiencia conseguido fue de 85.45 %, en la Finca El Carnaval, y el menor de 81.44 % en La Fabiola, ubicándose en segundo lugar la Granja El Playón con 83.53 % de eficiencia, luego El Venado con 83.24 %, y posteriormente con 82.42 % El Guayabal.
El valor de eficiencia promedio para realizar la labor de surcado en la zona de Carrasquero fue de 83.22 %, con una velocidad de operación de 6.41 km/h y una capacidad de trabajo efectiva promedio de 1,281 ha/h.
Al comparar el valor promedio de eficiencia para esta labor en la zona, con respecto a la zona central, se puede notar que este es superior al máximo encontrado en aquella zona (cuadro 7).
Eficiencia en la labor de aporque. Al realizar el análisis de esta variable, se determinó que el máximo valor de eficiencia conseguido fue de 85.99 %, en las Fincas Carnaval y El Venado, y el menor de 80.24 % en El Playón, ubicándose en tercer lugar la Finca El Guayabal con 83.24 % de eficiencia, y posteriormente con 82.35 % La Fabiola; destacando que la máxima velocidad encontrada (10,636 km/h) coincidió con la menor eficiencia.
El valor de eficiencia promedio para realizar la labor de aporque en la zona de Carrasquero fue de 83.56 %, con una velocidad de operación de 5.96 km/h y una capacidad de trabajo efectiva promedio de 1.154 ha/h.
Al comparar el valor promedio de eficiencia para esta labor en la zona, con respecto a la zona central, se puede notar que este es superior al máximo encontrado en aquella zona (cuadro 7).
Por otro lado, al realizar una comparación de esta variable, al igual que las variables eficiencia de rastreo y surcado, con la edad y la nacionalidad del operador, así como con la potencia del tractor empleado, podemos detectar que no existió una diferencia marcada entre los valores de eficiencia obtenidos entre la finca, sin embargo se pudo observar que los valores más bajos de eficiencia en las labores de rastreo, surcado y aporque, se presen-taron con los operadores de mayor y menor edad, coincidiendo éstos con los tractores de mayor potencia (cuadro 8).
Cuadro 8. Relación entre variables estudiadas para eficiencia.
Finca |
Edad op. | Nac. op | HP | Ef. R. % | Ef. S. % | Ef. A. % |
| El Carnaval | 33 | Colombiano | 80 | 85.36 | 85.45 |
85.99 |
| El Venado | 42 | Colombiano | 80 | 83.24 | 83.24 |
85.99 |
| La Fabiola | 45 | Colombiano | 85 | 82.24 | 81.44 |
82.35 |
| El Guayabal | 29 | Venezolano | 85 | 78.60 | 82.42 |
83.24 |
| El Playón | 30 | Venezolano | 71 | 86.45 | 83.53 |
80.24 |
Op. = operador. R = rastreo. Nac. = nacionalidad. S = surcado. Ef. = eficiencia. A = aporque.
Conclusiones y recomendaciones
Los resultados obtenidos indican que existe una alta participación de la mano de obra en este cultivo, ya que se detectaron diez y ocho labores culturales, de las cuales solamente cinco se realizan en forma mecanizada.
Por otro lado, se observó que los productores que se dedican la producción de tomate en esta zona, se caracterizan por ser jóvenes, con experiencia en el campo hortícola, y todos con un grado de instrucción básica para convertir a esta zona, en un puntal de desarrollo y expansión de este cultivo. Agregado a esto, está el hecho de que la mayoría de las unidades de producción son propias, más de la mitad de estos productores reciben asistencia técnica y se mantienen informados a través de las comunicaciones agrícolas, recibidas principalmente por intermedio de las casas comerciales; también utilizan una fuente de agua económica y casi ilimitada como son los Ríos Guasare y Limón, así como el Caño San Miguel, y además todas las unidades de producción presentan una estructura de riego (canales) importante para esta producción.
La forma más frecuente de regar los semilleros es a través del uso de mangueras, aunque un 41.2 % de los productores utilizan la regadera; todas las plantaciones de tomate son regadas utilizando el método de riego por surcos, con una frecuencia de riego predominante de entre 4 y 6 días; sembrando dicho cultivo, casi en su totalidad, en dobles hileras. La cosecha se realiza en forma manual, siendo ésta clasificada en su mayoría, lo que refleja que la comercialización se dirige en gran parte para el consumo fresco. Es de hacer notar que a ninguna unidad de producción se le ha realizado un levantamiento de suelos y que la mayoría de los productores no utiliza la práctica de análisis de suelo como herramienta para determinar la dosificación para la fertilización en la producción de este cultivo.
Por otro lado, la mayoría de las labores mecanizadas presentaron valores de velocidad, eficiencia y capacidad de trabajo dentro de los rangos aceptables, al compararlo con los valores encontrados en la zona central del país, a pesar de que el tren de maquinaria en su totalidad ya ha cumplido su vida útil, lo que demuestra sus buenas condiciones de mantenimiento.
En función de lo expresado en este diagnóstico se recomienda:
Fomentar el empleo de métodos de producción que permitan la mecanización de muchas labores manuales.
Evaluar y desarrollar estrategias que permitan mejorar la comercialización del tomate, para la consolidación y desarrollo de este cultivo en la zona.
Iniciar un programa de estudio de suelos que contemple una clasificación más detallada de los mismos, así como el estímulo al uso de los análisis de suelos para lograr un manejo más particularizado de estos.
Evaluar la puesta en práctica del sistema de siembra directa para la producción de tomate en esta zona.
Complementar los resultados obtenidos con la realización de análisis económicos y de rendimiento para este cultivo en la zona.
Literatura citada
1. Arenas M. 1985. Evaluación del sistema de siembra, mediante el uso de sembradora de precisión Stanhay S870, utilizando semilla peletizada de tomate (Licopersicum esculentum M.). III seminario Nacional de Hortalizas. Maracaibo, Venezuela.
2. Casanova R. y Díaz A. 1987. Estudio de las labores agrícolas en tomate (Licopersicon esculentum M.), para la industria en fincas de la zona central del Estado Aragua. Tesis de grado. U.C.V.
3. Deere & Company. 1976. Fundamentos de funcionamiento de maquinaria. Cultivo. Serie FMO, Moline, Illinois.
4. Fundación servicios para el agricultor. 1986a. Preparación de suelos para la siembra. Noticias agrícolas. Cagua, Edo. Aragua, Venezuela. XI (2): 5-8.
5. Gil, Freddy. 1968. Análisis de campo de operaciones agrícolas mecanizadas. Trabajo de ascenso. Facultad de agronomía. U.C.V, Maracay, Venezuela.
6. Guzmán, José. 1985. El cultivo de tomate. Primera edición. Editorial La Colina. Caracas, Venezuela.
7. Lonnemark, H. 1967. El empleo multipredial de la maquinaria agrícola. F.A.O. Roma, Italia.
8. Manual para la educación agropecuaria. 1985. Tomates. Área: Producción vegetal. N 16. Editorial trillas. México.
9. Ministerio de Agricultura y Cría. Abril 1992. Plan de producción y disponibilidad 1992. Caracas, Venezuela.
10. Venezuela. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR). 1980. Estudio de suelos semidetallado. Baja Guajira (sector Carrasquero-Copetamana-Los melones). Dtto. Páez, Edo. Zulia, Venezuela.
11. MARNR y CORPOZULIA. 1988. Estudio semidetallado de suelos, sector Caño San Miguel-El Sargento.Maracaibo, Venezuela.
12. Pulgar, José. 1984. Cuatro temas sobre mecanización agrícola, con problemas y soluciones. Trabajo de ascenso. Facultad de Agronomía L.U.Z. Maracaibo, Venezuela.
13. Rodríguez, Raimundo. 1985. Labores mecanizadas del cultivo de papa (Solanum tuberosum L. ) en el Estado Aragua, valle de Tucutunemo. trabajo de grado. Facultad de agronomía U.C.V. Maracay, Venezuela.